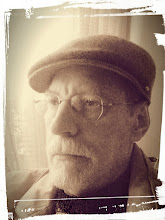Las relaciones entre orientales (uruguayos) y argentinos (¿o debería decir "porteños"?) han sido notables desde el inicio del trayecto hacia nuestra constitución como entidades políticas. Cíclicamente oscilamos entre una identidad común de base y el prurito narcisístico diferenciador.
Las relaciones entre orientales (uruguayos) y argentinos (¿o debería decir "porteños"?) han sido notables desde el inicio del trayecto hacia nuestra constitución como entidades políticas. Cíclicamente oscilamos entre una identidad común de base y el prurito narcisístico diferenciador.Hasta la jornada histórica del triunfo electoral del Frente Amplio sobre el bipartidismo tradicional era más o menos fácil atribuir esas oscilaciones a los intereses competitivos entre las respectivas clases dominantes. Básicamente por el control exclusivo del acceso portuario hacia el interior.
Se puede decir sin exagerar que ese triunfo fue vivido como propio por los sectores progresistas de esta orilla del río. El exabrupto antiargentino (y la embarazosa disculpa posterior) del último Batlle parecía cerrar ese ciclo en el pasado. Sin embargo, la decisión de Tabaré Vásquez de llevar adelante la construcción de las papeleras comprometida por su predecesor y la cerrada negativa a considerar -siquiera como gesto- la reubicación de las plantas deshizo rápidamente el hechizo. La inconsistencia del gobierno de Kirchner para gestionar una salida rápida del diferendo dió la ocasión para que fuera desbordado por algunos oportunistas (léase De Angeli) que encontraron así una primera causa que agitar en la construcción de su figura pública.
La aparición de la candidatura de Mujica con su historia de lucha y su estilo llano, sin embargo, renovó la fe en una inminente corrección de esa primera experiencia fallida. Su aparición en el acto proselitista en el Luna Park fue seguida al detalle por algunas radios como si fuera un acontecimiento de la política propia. Esta nota del Dr. Ciapuscio es buen ejemplo de ese clima y disposición. Ni dio el tiempo para que fuera publicada que una filtración periodística volvió a poner la nota discordante. ¿Habrá que admitir nomás, el predominio de las diferencias por sobre la fraternidad?
 "Clase media" es uno de los conceptos más repetidos y menos claros del habla cotidiana de los argentinos.
"Clase media" es uno de los conceptos más repetidos y menos claros del habla cotidiana de los argentinos.En su origen europeo, se designaba así a los primeros burgueses propietarios de industrias que no pertenecían a la antigua nobleza terrateniente ni a las clases trabajadoras subordinadas: campesinos (antiguos siervos de la Gleba) y proletarios.
Como se ve, esa clasificación no era válida entre nosotros que carecíamos tanto de una nobleza feudal (al menos desde la Revolución de Mayo) como de un campesinado fijado a la tierra y, menos aún, de industriales y proletarios.
Así que el término fue adquiriendo contornos vagos, vinculados a los empleados de cuello blanco en el comercio y la administración pública.
Pero, como señala el historiador Ezequiel Adamovsky en esta interesante entrevista, el término "clase media" no tuvo presencia notoria hasta un momento preciso: 1919-20. El "bienio rojo" en el que las clases dominantes entraron en pánico de que el fantasma de la Revolución Rusa alcanzara estas costas. Entonces la maquinaria periodística (esa productora de sentido e ideologías que reemplazó con ventajas al púlpito tradicional) se puso en marcha para convencer a esos trabajadores de cuello blanco de que sus intereses y valores sociales eran otros que los de los trabajadores manuales de cuello azul. "Divide et impera".
Adamovsky puntualiza, así, que la llegada del Radicalismo al poder en 1916 no pudo representar la de una clase media que todavía no había sido identificada ni se reconocía como tal. Pero otra cosa ocurre con el surgimiento del Peronismo. Para ese entonces, la pedagogía ejercida desde el vértice de la pirámide social había sido asimilada como escala de valores propios. Estos valores son como un cristal ideológico que tiñe de un color determinado la realidad: el ascenso social sólo es concebible a través de un esfuerzo individual legitimado por la educación.
La posibilidad de que el mejoramiento en las condiciones de vida se lograra a través de conquistas colectivas apoyadas por organizaciones sindicales rompía esa cosmovisión. Era repudiada aunque no afectara sus posibilidades económicas reales o -en todo caso- no estaban dispuestos como individuos a renunciar a esa escala de valores. En palabras del autor:
"Las nuevas oportunidades para acrecentar el bienestar que ofreció el Estado en tiempos de Perón, asociado a los sindicatos, no siempre podían ser aprovechadas por los que se habían habituado a buscar canales de ascenso puramente individuales y no tenían la posibilidad o el deseo de involucrarse en formas de acción colectiva que apenas despreciaban..."
 A alguien se le ocurrió organizar un debate sobre el significado actual del "Progresismo" con esta curiosa mesa: Fernando Iglesias, "Pino" Solanas y el brasileño Mangabeira Unger.
A alguien se le ocurrió organizar un debate sobre el significado actual del "Progresismo" con esta curiosa mesa: Fernando Iglesias, "Pino" Solanas y el brasileño Mangabeira Unger.Iglesias -como es fácil imaginar- presentó un planteo sugestivamente parecido al resumen Lerú de la Wikipedia en castellano, oponiendo "progresista" a "conservador" para pegarle (faltaba más) a Kirchner y a Castro. Pasando a las propuestas, Iglesias recitó el programa democrático liberal del s.XVIII, como si el problema actual fuera, todavía, derrocar al Estado Absolutista de los Luises. El agregado de unas pinceladas de programa económico "post-industrial" le dio ese toque moderno que disimula (pero confirma) su carácter retrógrado y neo-colonial.
Luego llegó el turno de Solanas para pegarle (faltaba más) a Kirchner. Pero esta vez, claro, desde la "izquierda" y con el programa del 45, contra la "profundización del modelo menemista". Porque -cualquiera lo sabe- desde 2003 que estaban dadas todas las condiciones de control del Estado sobre las corporaciones económicas, como para encarar sin más la apropiación de todas las rentas y su redistribución; asi, de una.
A esta altura quisiera compartir una duda: ¿alguien tomó nota de que hubo una corrida al dólar convergente con la crisis financiera global (como en el '89, como en el '01) y no pasó nada gracias a "la caja" K?; ¿Hacer "caja" en un Estado desfinanciado es "conservador" o "progresista"?
Finalmente, el ex profesor de Obama en Harvard no le pegó a Kirchner (¿para qué lo invitaron?) sino al Radicalismo y a la tibieza Socialdemócrata (¡en su propia casa!). Habló de profundizar el reformismo, la autonomía económica nacional y la democratización del Mercado. ¡Ah!... y de elecciones anticipadas.
El Progresismo no ha tenido buena prensa recientemente y por buenas razones. Porque mantener un "Estado débil para los pobres" sólo prepara el terreno para el advenimiento de un "Estado fuerte para los ricos" (como bien marcó Martín en Artepolítica). Y porque el "progresismo" ha sido usado en tantos platos diferentes (ver la Wikipedia en inglés) que ya no tiene sabor. En lo personal, el "progresismo" siempre ha significado el eufemismo con el que los comunistas revestían su aceptación de las reglas del juego democrático burgués.
¿Qué debe hacer, entonces, el Progresismo para ser progresista? Como bien señala M.E. Casullo en su comentario al post de Martín, asegurar derechos mediante legislaciones; como la legislación social peronista que sigue siendo la base vigente.
Sin embargo, me gustaría apuntar que esa legislación que protege (en cierto sentido "conserva") los derechos de los trabajadores sindicalizados no cubre las variadas condiciones creadas por el avance tecnológico y político capitalista hacia la flexibilización y el trabajo en negro.
La legislación progresista por venir será aquella que establezca los límites sociales del "uso y abuso" de la propiedad privada. Como ocurrió de hecho con las fábricas recuperadas durante 2002, con el derecho al trabajo de los empleados de una empresa fallida por sobre los acreedores; derecho que debería ser integrado a la Ley de Quiebras. O como se dispone a consagrar esta tardía Ley de Medios audiovisuales, ahora que hay que avanzar en unos meses lo que no hubo apuro por hacer en seis años. Mejor tarde que nunca. Típico.

 Un poco tarde, este fue el dibujo para el informe preparatorio del diario Rio Negro sobre la reunión de UNASUR en Bariloche. Me pareció bastante equilibrado e informativo (sobre todo de los alcances estratégicos del avance norteamericano hacia el sur).
Un poco tarde, este fue el dibujo para el informe preparatorio del diario Rio Negro sobre la reunión de UNASUR en Bariloche. Me pareció bastante equilibrado e informativo (sobre todo de los alcances estratégicos del avance norteamericano hacia el sur).De lo visto en los blogs me gustó lo que publicó Omix y las discusiones en el de Abel, sobre todo este trabajo de su amigo Harry, para discutir.
Por mi parte, me parece evidente la intención norteamericana de plantar una cuña en la Amazonía que entorpezca el paciente tejido diplomático brasileño para obtener el control territorial del subcontinente con el consenso regional.
Viendo los discursos de los presidentes en Bariloche me quedó una fuerte sensación de que Uribe (no necesariamente Colombia) se ve a sí mismo amenazado por el riesgo de una guerra en dos frentes (Ecuador y Venezuela) al estilo de Israel y se prepara para ella. Si eso ocurre, será la encrucijada histórica para Brasil: o abre el tercer frente (con la diferencia de que Brasil no es lo que era Jordania en 1967) hasta lograr el derrocamiento de Uribe o renuncia al liderazgo regional, tal vez para siempre.
 Las últimas reuniones blogueriles me permitieron advertir cuánto se ha extendido la influencia intelectual de este grupo entre jóvenes que se identifican como Peronistas a través de su pensamiento. Ciertamente, ese crecimiento quedó "oficializado" por la explícita reivindicación que hizo Jorge Coscia durante la asunción al cargo de Secretario de Cultura (esta nota es crítica de esa postura pero, como de costumbre, la ilustré guardando mi distancia).
Las últimas reuniones blogueriles me permitieron advertir cuánto se ha extendido la influencia intelectual de este grupo entre jóvenes que se identifican como Peronistas a través de su pensamiento. Ciertamente, ese crecimiento quedó "oficializado" por la explícita reivindicación que hizo Jorge Coscia durante la asunción al cargo de Secretario de Cultura (esta nota es crítica de esa postura pero, como de costumbre, la ilustré guardando mi distancia).Creo que esta revaloración tardía del pensamiento de Jauretche y Scalabrini Ortiz (no tanto de Ramos, que tuvo la desgracia de vivir cercanos tiempos infames, de los que no supo preservarse) es -sobre todo- mérito del talento y la tosudez de Norberto Galasso. Quiero decir: a comienzos de los '70 Scalabrini era una referencia poco conocida ni reeditada más allá de un par de frases y Jauretche aparecía en algunos programas televisivos como un polemista colorido y algo extravagante, cuyos apotegmas sociológicos estaban lejos de ser considerados un cuerpo doctrinario. Fueron los libros de Galasso sobre ellos los que les dieron la envergadura que hoy tienen. Lo curioso es que ellos nunca fueron considerados por las estructuras partidarias peronistas como integrantes plenos sino, más bien, algo así como "compañeros de ruta"; valiosos, pero un poco laterales.
Y-lo que es más importante- tampoco ellos renunciaron a mantener una distancia crítica de los aspectos que consideraban más flacos. Valga este párrafo de Scalabrini como muestra:
“Hay muchos actos, y no de los menos trascendentales por cierto, de la política interna y externa del general Perón que no serían aprobados por el tribunal de las ideas matrices que animaron a mi generación. Pero de allí no tenemos derecho a deducir que la intención fuese menos pura y generosa. En el dinamómetro de la política, esas transigencias miden los grados de coacción de todo orden con que actúan las fuerzas extranjeras en el amparo de sus intereses y de su conveniencia. No debemos olvidar en ningún momento –cualesquiera sean las diferencias de apreciación– que las opciones que nos ofrece la vida política argentina son limitadas. No se trata de optar entre el general Perón y el arcángel San Miguel. Se trata de optar entre el general Perón y Federico Pinedo. Todo lo que socava a Perón, fortalece a Pinedo, en cuanto él simboliza un régimen político y económico de oprobio y un modo de pensar ajeno y opuesto al pensamiento del país” (1947).El subrayado es mío, por supuesto. Obedece a la curiosidad que me despierta en mi ignorancia, averiguar cuáles podían ser esos actos trascendentales de Perón que merecían la crítica de Scalabrini en el período más brillante de su gobierno. Crítica de la que no se privaba aún en medio de un párrafo contundente (con el que estoy completamente de acuerdo) sobre lo que significa una actitud consecuente frente a las opciones concretas de un momento histórico.
Mientras los compañeros de hoy adoptan estos referentes como antecesores genealógicos de su identificación peronista en base a valores nacionales y sociales de justicia y equidad -que exceden el marco partidario por ser valores universales-, ellos parecían mantener esa perspectiva dual de acompañamiento autónomo. Por lo menos a juzgar por el testimonio de Hernández Arregui de un encuentro con Scalabrini, en 1951, en el que éste le habría dicho:
¿Usted no cree, Arregui que ha llegado el momento de formar un partido comunista nacional? ¿No cree que dado el avance que hemos logrado últimamente es necesario un partido de izquierda que incida sobre el peronismo, una izquierda nacional?Aparentemente, Scalabrini fundamentaba su comprensión del fenómeno histórico peronista en una sólida formación intelectual que no se limitaba a una liturgia consignista. Ni temía insertar conceptualmente un acontecimiento nacional en el marco más amplio de la Historia Universal (como si las luchas libertarias de un pueblo tuvieran que mantenerse ascépticamente aisladas de "ideológías foráneas"). Véase, si no, a qué paralelimos apela a un año del 17 de Octubre del '45:
“Dentro de pocos días se cumplirá un nuevo aniversario de un acontecimiento que en mi juventud me conmovió profundamente, tanto como en el correr de los años debía de conmover al mundo: la rebelión del pueblo ruso, bajo la dirección de un genio político trascendental Nicolás Lenin. Las revoluciones destinadas a marcar una huella perdurable en la historia presuponen la existencia de dos factores: primero, un pueblo dotado de una elevada tensión espiritual y de un ímpetu de generosidad colindante con el mesianismo, como era el pueblo ruso, de acuerdo a sus intérpretes más fehacientes y como yo creía que era la facción más genuinamente diáfana del pueblo argentino. Segundo, conductores que estén íntima e inseparablemente imbuidos de ese espíritu, hasta el punto de ser sus intérpretes como lo fue Lenin. Lenin era un doctrinario dogmático, pero un ruso ‘profundamente nacional’ según el testimonio textual de Trotsky quien agrega: Para dirigir una revolución en la historia de los pueblos es preciso que existan entre el jefe y las fuerzas profundas de la vida popular un lazo indisoluble y orgánico que alcance a sus raíces esenciales”Ojalá que la gestión de Coscia (y de quienes lo acompañen) no se limite a la difusión textual de sus maestros inspiradores sino que se exprese en políticas auténticamente revolucionarias, como las que hace poco pedía Ignacio Copani: que el Arte abra puertas a los jóvenes privados de oportunidades; que puedan formar sus orquestas, pintar sus vidas, filmar sus ilusiones. Ojalá.
Recomiendo la lectura de la respuesta de Galasso a las estrechas críticas de algunos familiares de Scalabrini al final de la página siguiente: http://www.elortiba.org/sortiz.html
También la respuesta a Proyecto Sur sobre el paralelo actual: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-119374-2009-02-02.html
 Los publicistas conservadores tienen un problema con Joseph Stiglitz. Como su prestigio de economista "mainstream" es muy pesado para, simplemente, hacerlo a un lado (preside la "Comisión de expertos sobre reformas al sistema monetario y financiero" de las Naciones Unidas), la nueva táctica arece ser la de presentar deformadamente sus opiniones, de modo de redondear sus aristas más incómodas.
Los publicistas conservadores tienen un problema con Joseph Stiglitz. Como su prestigio de economista "mainstream" es muy pesado para, simplemente, hacerlo a un lado (preside la "Comisión de expertos sobre reformas al sistema monetario y financiero" de las Naciones Unidas), la nueva táctica arece ser la de presentar deformadamente sus opiniones, de modo de redondear sus aristas más incómodas.Oppenheimer proclama haber obtenido una entrevista con Stiglitz destinada a enfriar el entusiasmo de sus "fans" de izquierda (gente como Chávez o Cristina F. De Kirchner que lo tratan como a una estrella de rock). Según él, el laureado con el Nóbel ha calmado sus críticas a la globalización y al FMI: "Ha cambiado en muchos aspectos y creo que todo el mundo debe reconocerlo". Más aún: "Para prosperar, Latinoamérica debe elevar su nivel de capacitación, su tecnología, para ser más competitiva en la economía global". Lo cual, sin dudas, es un saludable consejo, por cierto. Pero ¿Qué es lo que dice sobre la condición global en sí misma?
Demos una mirada a las propias palabras de Stiglitz en su propia columna internacional. Ya en Abril decía:
Pero, para no acabar sumidos en otra crisis de la deuda, deberá conceder una parte –tal vez una gran parte– del dinero en forma de donaciones. En cambio, en el pasado la asistencia fue acompañada de “condiciones” exigentes, algunas de las cuales entrañaban la aplicación de políticas presupuestarias y monetarias contradictorias –exactamente las opuestas de las que ahora resultan necesarias– e imponían una desregulación financiera que fue una de las causas primordiales de la crisis.De modo que:
Así, pues, es imprescindible que se conceda asistencia mediante diversos cauces, además –o en lugar– del FMI, incluidas instituciones regionales.Y de nuevo en Julio, informando de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el impacto de la crisis sobre los países en vías de desarrollo:
Uno habría podido esperar que Estados Unidos fuera el primero en ofrecer grandes sumas de dinero para ayudar a las muchas víctimas inocentes de las políticas de las que fue paladín mundial.Y respecto a instituciones como el FMI:
Sin embargo, varios países en desarrollo acaban de sacarse encima el peso abrumador del exceso de deuda, y no quieren pasar por eso nuevamente. La implicación es que necesitan garantías, no préstamos. El G-20, que recurrió al FMI para proporcionar la mayor parte del dinero que los países en desarrollo necesitan para enfrentar la crisis, no tomó suficiente nota de este hecho, mientras que la conferencia de la ONU sí lo hizo.Ahora, sobre la enfermedad mundial del dólar:
El tema más delicado abordado por la conferencia de la ONU –demasiado delicado como para ser tratado en el G-20- fue la reforma al sistema global de reservas. La acumulación de reservas contribuye a los desequilibrios globales y a una insuficiente demanda global, puesto que los países ponen de lado cientos de miles de millones de dólares como precaución ante la volatilidad internacional. No es de sorprender que Estados Unidos, que se beneficia de recibir billones de dólares de préstamos por parte de los países en desarrollo -ahora casi sin intereses- no tenga mucho entusiasmo por hablar del tema.La solución propuesta:
El último día de la conferencia, mientras Estados Unidos expresaba sus objeciones a incluso debatir en la ONU este tema que afecta el bienestar de todos los países, China repetía una vez más que había llegado el momento de crear una moneda de reserva global. Puesto que la moneda de un país sólo puede ser moneda de reserva si otros aceptan usarla como tal, el tiempo puede estar acabándose para el dólar.Finalmente, la verdadera opinión de Stiglitz sobre el estado de la globalización:
Estados Unidos y los demás países industrializados impulsaron la globalización, pero esta crisis he mostrado que no la han gestionado tan buen como habrían debido. Si la globalización ha de funcionar para todos, las decisiones acerca de cómo gestionarla se deben tomar de manera democrática e incluyente, con la participación tanto de los culpables como de las víctimas de los errores.Tal parece, que el "chico malo" Joseph Stiglitz continúa rockeando fuerte y duro, nomás.
 Se cumplen 50 años de la conferencia del inglés C.P. Snow sobre "Las Dos Culturas" en la que lamentaba la hegemonía de la "cultura literaria" sobre la "cultura científico-empírica". Como se puede ver en este artículo, todavía hay quienes siguen soñando con el día en que los científicos reemplacen a los políticos. Otros, como John Brockman, hacen su Agosto editando "best-sellers" de divulgación científica y promoviendo desde alguna fundación el advenimiento de una supuesta "Tercera Cultura", la de los "Científicos Humanistas" que educan al público (casualmente los que él edita).
Se cumplen 50 años de la conferencia del inglés C.P. Snow sobre "Las Dos Culturas" en la que lamentaba la hegemonía de la "cultura literaria" sobre la "cultura científico-empírica". Como se puede ver en este artículo, todavía hay quienes siguen soñando con el día en que los científicos reemplacen a los políticos. Otros, como John Brockman, hacen su Agosto editando "best-sellers" de divulgación científica y promoviendo desde alguna fundación el advenimiento de una supuesta "Tercera Cultura", la de los "Científicos Humanistas" que educan al público (casualmente los que él edita). Parafraseando a J.M. Keynes podríamos decir que los científicos que se creen libres de influencias literarias son generalmente esclavos de algún filósofo ya muerto. En este caso Platón, quien soñaba con expulsar a los poetas de su República ideal. Él también aspiraba a terminar con los difusores de mitos y reemplazarlos por cultivadores del pensamiento riguroso (el suyo, claro).
Pero desde que Thomas Khun publicara "La estructura de las revoluciones científicas" (1962), sabemos que los científicos se aferran a ideas erróneas (paradigmas) por muchas razones subjetivas (orgullo, prestigio, interés y hasta fé religiosa). Algunos "evangelizadores" de la divulgación científica son patéticos, como esos etólogos que estudiando a las palomas dictaminan sobre la organización social humana. Los biólogos podrán seguir escaneando la actividad cerebral y registrando los cambios hormonales, seguramente con gran provecho para la Humanidad. Pero difícilmente avanzarán un centímetro más allá en la comprensión (y el control) de las Pasiones de lo que lo hicieron Shakespeare y Freud.
Allí donde nos pensamos, no somos. Un animal no se piensa: es lo que sus instintos le indican. Nosotros lidiamos con una carga inconsciente que nos lleva a tropezar y a actuar contra nuestras intenciones conscientes, burlándose de nuestra racionalidad una y otra vez. Y cuando más nos enfundamos en certezas positivistas y dogmas es cuando más fácilmente perdemos contacto con lo Real.
La humilde aceptación de nuestra radical incompletud, de la provisoriedad de nuestras certezas sería, ya, un saludable principio de realismo. Lo cual no quiere decir que no se pueda conocer y avanzar (el agnosticismo absoluto es autocontradictorio). Sólo significa que el conocimiento certero de una región parcial de la realidad no da derecho a creer que se ha llegado al dominio de la Totalidad. Y -sobre todo- que extrapolar ese conocimiento a regiones ajenas a nuestro saber es sumar soberbia a la ignorancia.

 No puedo linkear el dibujo a la nota que ilustra (el editor digital del diario lo hizo de nuevo).
No puedo linkear el dibujo a la nota que ilustra (el editor digital del diario lo hizo de nuevo).Pero a esta altura no creo que nadie necesite aclaración de lo que significa.
La cuestión es: ¿hasta cuándo las leyes de nuestro país van a permitir que la salud de nuestros jóvenes dependa de los prejuicios morales de una secta eclesiástica privilegiada e hipócrita?
Lo más gracioso es que justo ahora que se sienten "agredidos" por las directivas sobre educación sexual, se acuerdan de difundir un documento del Vaticano sobre la pobreza en Argentina que fue emitido en Mayo.
Parafraseando al Chacho Jaroslavsky: "Te atacan como partido político y se defienden con la libertad de conciencia religiosa".
PD: Esta última idea la escribió primero el Comandante Cansado. Nobleza obliga.
 Si Ud. se preguntaba por las razones que subyacen al fulminante ascenso de Julio Cleto Cobos desde la profunda oscuridad al estrellato mediático.
Si Ud. se preguntaba por las razones que subyacen al fulminante ascenso de Julio Cleto Cobos desde la profunda oscuridad al estrellato mediático.Si creía que no había otras razones que su utilidad circunstancial como quinta columna de los enemigos del gobierno.
Si dudaba de que detrás de su expresión anodina y su discapacidad discursiva compuesta de generalidades y lugares comunes (ante todo : "consenso") existiera un pensamiento profundo agazapado, esperando el momento indicado para revelarse en toda su luminosa capacidad para guiar a la Patria hacia su destino de Grandeza.
Salga de dudas definitivamente leyendo esta exhaustiva investigación. Le adelanto una punta del ovillo: ahí donde lo ven, Cobos es...lo que se ve.
Breve comentario sobre la ilustración: este fue uno de los encargos más difíciles que tuve. La nota intentaba ser seria (ya me avisaron que se la enviaron al susodicho) y no podía ser denigrante. Más aún, debía darle un entorno vinculado al Poder. ¿Cómo hacerlo sin dejar de transmitir algo de mis propia opinión?.
Lo que intenté realizar creo que se puede advertir cerrando un ojo e interponiendo una mano entre el observador y la pantalla, de modo de tapar alternativamente la mitad derecha y la mitad izquierda del rostro. ¿Lo conseguí?
 El canciller israelí, Avigdor Lieberman, estuvo visitando cuatro países latinoamericanos: Brasil, Argentina, Perú y Colombia. Lo hizo acompañado por una comitiva de empresarios. El propósito declarado de la visita fue el de incrementar la colaboración y el intercambio comercial con la región y contrapesar el reciente aumento de la presencia iraní en la misma.
El canciller israelí, Avigdor Lieberman, estuvo visitando cuatro países latinoamericanos: Brasil, Argentina, Perú y Colombia. Lo hizo acompañado por una comitiva de empresarios. El propósito declarado de la visita fue el de incrementar la colaboración y el intercambio comercial con la región y contrapesar el reciente aumento de la presencia iraní en la misma.Según Andrés Oppenheimer se trata, en realidad, de darle una posibilidad de figuración a un socio menor en la coalición gubernamental ya que las relaciones más delicadas son conducidas directamente por el Primer Ministro Netanyahu (con los EEUU) y por el Presidente Peres (con los árabes).
Lieberman representa en la coalición los intereses del sector más extremista, pro-colononización de los Territorios palestinos ocupados y a la inmigración rusa post-caída de la URSS. Parte de esta inmigración (cuya identidad judía es muchas veces dudosa, pero conveniente) está vinculada a las mafias criminales de los bajos fondos. El propio Lieberman es un ex patovica de discoteca. Sus negocios millonarios han venido siendo investigados por la policía israelí durante años y tal parece que finalmente han conseguido las pruebas para acusarlo.
Para quienes -desde la fotografía estática del presente- consideran al Estado de Israel y al Sionismo como una avanzada del Imperialismo sobre el Pueblo Palestino, no hay en esto novedad alguna. Para quienes tenemos la edad suficiente como para haber visto la transformación ocurrida desde 1967 es muy diferente.
Hasta la Guerra de los Seis Días había tres grandes corrientes en el Sionismo (laico). El ala izquierda (Borojov) se veía como parte de los movimientos de liberación nacional, dispuesto a la convivencia y colaboración con los Palestinos (eventualmente en el marco de un Estado Binacional), con vistas a un futuro Medio Oriente Socialista. El ala derecha (Jabotinsky) entendía el nacionalismo como competencia/reemplazo de un pueblo por otro, advirtiendo que los árabes nunca aceptarían el "retorno" de los judíos al "hogar nacional", encomendándose, por lo tanto, a la fuerza de los "hechos consumados". La corriente central (Ben Gurión) optó por proclamar las intenciones idealistas de la izquierda y actuar según la preceptiva de la derecha.
La situación colonial desde 1967 ha ido degradando a ambos pueblos en la neurosis y la miseria de la violencia permanente. Es de desear que la probable renuncia de Lieberman y la presión del gobierno de Obama (cuyos asesores "pragmáticos" son lo menos malo que se puede conseguir hoy en día en EEUU) permitan desmantelar al menos los asentamientos coloniales más extremistas. El trazado de fronteras coherentes y el retiro del control militar israelí sobre la población Palestina es la precondición básica para imaginar, siquiera, la posibilidad de regeneración económica y moral de los dos pueblos.
 En los últimos años. China ha sido un comprador masivo de materias primas y granos de Latinoamérica y nos ha vendido cantidad de artículos industriales.
En los últimos años. China ha sido un comprador masivo de materias primas y granos de Latinoamérica y nos ha vendido cantidad de artículos industriales.Dado que la importación de bienes desde EEUU ha disminuído en medio de la crisis financiera, algunos intentan achicar el pánico. Con ese objetivo en mente, Oppenheimer se dedica a recolectar cifras que demuestren que China está todavía muy retrasada: cantidad de inversión directa en la región, ingreso per cápita, presupuesto militar. Y, ante todo, el número de patentes registradas anualmente en EEUU, que multiplica varias veces el de China.
La paradoja es que todas estas "pruebas de fortaleza" son las que China utiliza para aumentar su influencia. Porque el esfuerzo de mantener el gasto militar y el alto nivel de consumo de su población son los que mostraron el lado débil del "American Way": los déficits gemelos. Y encima, China carece de inhibiciones para aprovechar los desarrollos tecnológicos de otros a su costa. Y está más cerca de lo que Oppenheimer supone, a menos que nuevos reclamos de participación en las "mieles" del Capitalismo, como el de Sinkiang (que, extrañamente, O. no menciona) acosen sin pausa a la dictadura liberal post-maoísta.
 En esta entrevista el periodista e historiador -que se ha ocupado de la violencia política de las últimas décadas en varios libros- habla de los antecedentes en la primera mitad del siglo XX.
En esta entrevista el periodista e historiador -que se ha ocupado de la violencia política de las últimas décadas en varios libros- habla de los antecedentes en la primera mitad del siglo XX.Los hechos son bastante conocidos: Ley de Residencia, Semana Trágica, Fusilamientos de la Patagonia, Fraude Patriótico. Lo interesante es que Larraquy señala abiertamente sus causas: intereses de clase fuertemente ideologizados.
El miedo a perder el control social (y la propiedad privada) como motor recalentado de una violencia permanente (el fraude en la Década Infame es el ejemplo clásico) más allá de las erupciones sangrientas más espaciadas.
En esta perspectiva, la frase que encabeza este post debería ser el punto de partida de cualquier discusión sobre la década culminante de la violencia política en Argentina. Y de los condicionamientos subyacentes a la restauración democrática del '83 que parecen imponer límites infranqueables a cualquier proyecto de modificación de la ecuación distributiva del ingreso. El Capitalismo sigue poniendo la música que nos hace bailar a todos. Pero la letra sigue siendo la de Karl Marx.
 Click para agrandar
Click para agrandarUn agradecimiento especial a Rafa, que tuvo un papel clave en esto (andá pensando el vino que querés para la cena).
La nota es un comentario a una compilación de relatos literarios sobre las muertes de algunos filósofos. Recordé algunas escenas de Bergman (¿"El séptimo sello"?) y de W. Allen ("La última noche de Boris Grushenko"). El espacio resultó muy chico para el estilo de la ilustración, pero al Jefe de Radar le gustó y vamos a seguir colaborando. Signo de los tiempos, todavía no nos vimos las caras. Lo que, Gripe A mediante, parece una saludable forma de empezar la relación.
 Esta ilustración es anterior a lo de Honduras. Fue hecha para esta nota de la agencia DPA de información casi únicamente técnica. Dudé en subirla porque no sé lo suficiente del tema para agregar algo interesante a la información y encima quedó afuera de la edición digital de la nota. Sólo la publiqué con un resumen de la nota en la versión en inglés de Gloria Mundi porque me pareció que a ciertos sectores progresistas anglosajones podía interesarles. Otras urgencias me distrajeron y al poco tiempo el golpe contra Zelaya apareció como un coroloario de los peligros que se pueden estar incubando.
Esta ilustración es anterior a lo de Honduras. Fue hecha para esta nota de la agencia DPA de información casi únicamente técnica. Dudé en subirla porque no sé lo suficiente del tema para agregar algo interesante a la información y encima quedó afuera de la edición digital de la nota. Sólo la publiqué con un resumen de la nota en la versión en inglés de Gloria Mundi porque me pareció que a ciertos sectores progresistas anglosajones podía interesarles. Otras urgencias me distrajeron y al poco tiempo el golpe contra Zelaya apareció como un coroloario de los peligros que se pueden estar incubando.Hace unos días se sucitó una interesante discusión en el blog de Abel aquí y aquí entre gente que conoce del tema mucho más que yo. Aunque no esté de acuerdo con una u otra de las perspectivas desde la que se vuelca información en esa discusión -o por eso mismo- considero que vale la pena publicar este dibujo si despierta en algunos visitantes la curiosidad por enterarse de lo que allí se dijo. Y, además, es un trabajo que no me pareció que haya salido del todo mal.
 Este post -notoriamente atrasado- debió ser el comentario/discusión del artículo post-28J que me encargaron ilustrar, pero que algún editor digital del diario Rio Negro no subió al éter.
Este post -notoriamente atrasado- debió ser el comentario/discusión del artículo post-28J que me encargaron ilustrar, pero que algún editor digital del diario Rio Negro no subió al éter.Así que en lugar de agregar mis balbuceos a lo mucho y valioso que se ha venido publicando desde entonces, prefiero remitirme a algunos de los textos que más me interesaron con sus diferentes perfiles.
Para empezar, la expresión más cruda de mi reacción emocional al resultado de las elecciones lo expresó Gerardo al anunciar (no encuentro la cita exacta) que seguiría junto al Peronismo mientras éste defienda valores comunes a la Izquierda pero dejaría de hacerlo si se encolumnara detrás de un nuevo proyecto noventista. A los que se enjuagan el cerebro con el sonsonete de que "El Peronismo es un sentimiento" les aviso que mis sístoles y diástoles las reservo para mi esposa y para Platense. También coincido en los errores que Gerardo le marca al kirchnerismo en este post. Como le comenté allí, algo de eso había ya expresado un tiempo antes aquí. Y en el intercambio con Andrés el viejo en los comentarios hubo un intento de ajustar la explicación teórica del kirchnerismo como "cesarismo/bonapartismo progresivo". Pero los alcances analíticos y prácticos de esa caracterización, los dió naturalmente mejor la nota de Eduardo Grüner en Página.
Por lo demás, sigo leyendo con la avidez y el afecto de siempre -más allá de los diversos grados de convergencias y divergencias- a muchos amigos que se juegan con integridad e inteligencia a su pasión peronista, como Manolo, Ezequiel y Luciano; por nombrar sólo a algunos de los que tengo el privilegio de abrazar en cada oportunidad que me brinda esta extraña y maravillosa convivencia blogueril. Con ellos seguiré alimentando la tozuda esperanza de que ningún paso atrás será definitivo y muchos pasos hacia adelante quedan por andar.
 El golpe de Estado en Honduras trae a la memoria los fantasmas de una era siniestra y representa una amenaza que -de permitirsele prosperar- puede encontrar imitadores entusiastas en varios países de la región. Particularmente en aquellos donde los procesos políticos en curso generan resistencias de los grupos privilegiados hacia gobiernos con veleidades transformadoras. Por eso la respuesta ha sido rápida, unánime y activa. Incluso aquellos menos involucrados en esa dinámica, como Colombia y EE.UU. han sido muy prudentes en no romper el consenso. Hay que valorar como se debe el anuncio del gobierno norteamericano de que no recibirá emisarios de los usurpadores y sí al depuesto presidente Zelaya. Los golpistas se encuentran en un aislamiento creciente.
El golpe de Estado en Honduras trae a la memoria los fantasmas de una era siniestra y representa una amenaza que -de permitirsele prosperar- puede encontrar imitadores entusiastas en varios países de la región. Particularmente en aquellos donde los procesos políticos en curso generan resistencias de los grupos privilegiados hacia gobiernos con veleidades transformadoras. Por eso la respuesta ha sido rápida, unánime y activa. Incluso aquellos menos involucrados en esa dinámica, como Colombia y EE.UU. han sido muy prudentes en no romper el consenso. Hay que valorar como se debe el anuncio del gobierno norteamericano de que no recibirá emisarios de los usurpadores y sí al depuesto presidente Zelaya. Los golpistas se encuentran en un aislamiento creciente.Sin embargo, no han faltado las voces de los "defensores de la Libertad" incapaces de disimular lo acomodaticio de su principismo. Los ejemplos clásicos: el niño Alvaro y el niño Andrés. La causa del golpe, para ellos, es la infección chavista que incita a presidentes poco republicanos a buscar su reelección. El pequeño detalle que los molesta es que los golpistas olvidaron recurrir a los pasos constitucionales previstos, como el juicio político. Los grandes denostadores del maquiavelismo leninista -que tanto repudian que "el fin justifique los medios"- han decidido que no es tan malo, después de todo, comerse al caníbal para terminar con el canibalismo.
Por nuestra parte creemos que -si bien la alarma general está plenamente justificada- no debemos sorprendernos de que el paso en falso de las Derechas impacientes haya sido dado precisamente en Honduras. Este país -tradicionalmente dominado por la United Fruit Co. como varios de sus hermanos centroamericanos sufrió más que ningún otro una operación de "rediseño" completo durante la era de Reagan. Sus fuerzas armadas fueron organizadas y pertrechadas como una suerte de "portaaviones terrestre" para servir de base a la contrainsurgencia mercenaria en su larga guerra de desgaste contra el Sandinismo nicaragüense y el Frente Farabundo Martí salvadoreño. Varios de los militares entrenados en la Escuela de las Américas están ocupando cargos de "asesores" detrás de los títeres civiles. Y no casualmente la constitución restrictiva que Zelaya estaba tratando de modificar fue proclamada en 1982. Entre otras lindezas impone un período presidencial único de cuatro años y la práctica imposibilidad de convocar a un referendum o introducir una reforma constitucional. La perfecta Era del Hielo. Queda por ver cuánto tiempo podrán los golpistas detener por la fuerza las rajaduras abiertas ahora.
 No, no a mí. A Oppenheimer, que se queja de la política exterior de Brasil.
No, no a mí. A Oppenheimer, que se queja de la política exterior de Brasil.Mientras elogia la política económica de Lula por ser atractiva para los inversores (lo que para él es sinónimo de disminuir la pobreza), le reprocha que no ha condenado tanto como él quisiera a regímenes "poco democráticos".
Viniendo de un periodista radicado en Miami, lo menos que uno esperaría es una comparación con el triste récord estadounidense en apoyar dictaduras abominables por conveniencia. Cualquier persona informada sabe que F.D. Roosevelt dijo -de Anastasio "Tacho" Somoza- que "Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta". Por no hablar de Indonesia, Arabia Saudita, etc.
No es que a mí me guste la constante estrategia exterior pragmática de Brasil para ubicarse entre las grandes potencias. Pero, si yo fuera ciudadano estadounidense, me fijaría en la viga que tengo en mi ojo antes de criticar la paja en el ojo ajeno.
 Este artículo se hace eco de la polémica desatada por una investigación del Conicet que registró malformaciones en embriones de anfibios en ambientes con Glifosato. Al auxilio de los partidarios del defoliante llega un argentino prestigioso, profesor emérito de Harvard, el Dr. Otto Solbrig. En una carta a La Nación, este partidario de la "Argentina, granero del Mundo" destaca que una experiencia de laboratorio "no replica las condiciones naturales" y que hasta la Aspirina es tóxica en altas concentraciones.
Este artículo se hace eco de la polémica desatada por una investigación del Conicet que registró malformaciones en embriones de anfibios en ambientes con Glifosato. Al auxilio de los partidarios del defoliante llega un argentino prestigioso, profesor emérito de Harvard, el Dr. Otto Solbrig. En una carta a La Nación, este partidario de la "Argentina, granero del Mundo" destaca que una experiencia de laboratorio "no replica las condiciones naturales" y que hasta la Aspirina es tóxica en altas concentraciones.El problema con los científicos "duros" es que suelen ser incapaces de comprender las dinámicas sociales desatadas por el afán de lucro en ausencia de un estricto control público.
Si los precios en alza de la soja determinan un rendimiento extraordinario por cada quintal extra cosechado, crecen los incentivos para el uso desmedido de agrotóxicos. De ahí la importancia de una política impositiva o de retenciones que establezca una ratio de rendimiento equilibrada entre los diferentes cultivos y -sobre todo- de incentivos a las agroindustrias con valor agregado y retención de la mano de obra en las zonas rurales. Algo que el libre juego del Mercado (que es lo que quieren decir cuando se habla de "no perder oportunidades") es incapaz de lograr por sí mismo.
El gobierno kirchnerista seguramente ha cometido muchos errores en este sentido. Lamentablemente, cualquiera de las alternativas opositoras con reales posibilidades de llegar al gobierno se han embarcado demagógicamente en estimular el sistema rentístico de la producción primaria (campos que se alquilan a capitales de inversión que sólo se interesan por sacar el rendimiento máximo).
Esta irresponsabilidad política de la Oposición mantiene paralizada la evolución del sistema político argentino en un brete de hierro: o la intervención estatal cesarista de baja intensidad institucional o la fantasía demagógica del imposible Mercado libre. Lo increíble es que quienes se presentan como a la izquierda del Gobierno no utilizan su capacidad de presión legislativa para mejorar la calidad de la intervención estatal en el Mercado sino que terminan votando junto a las fuerzas liberales para debilitar al Estado en lugar de fortalecerlo.
 Click en la imagen para agrandar
Click en la imagen para agrandarHay homenajes y homenajes, ya sé. Pero, bueno, esto es lo que mal o bien, sé hacer y aquí va.
De onda, para que lo difundan todos los amigos y compañeros que crean que pueda ayudar en algo.
Aunque no hubiera tenido la oportunidad de conocer su disposición llana y hospitalaria para compartir su tiempo con la banda de blogueros a los que nos recibió en Rosario, me bastaría con saber la catadura moral de los fascinerosos que lo atacan para desearle lo mejor para el 28.
¡¡Fuerza Agustín!!
 Ilustración para un artículo bastante sensato que se ocupa de la histeria estimulada por los medios (con una ayudita de la OMS) sobre el brote de gripe por virus A H1N1 (mal llamada "gripe porcina"). La desproporción entre los alcances de este brote y su repercusión mediática resalta cuando contrastamos las cifras de víctimas presuntas o confirmadas de esta supuesta "pandemia" con los millones enviados al abismo por la crisis capitalista financiera.
Ilustración para un artículo bastante sensato que se ocupa de la histeria estimulada por los medios (con una ayudita de la OMS) sobre el brote de gripe por virus A H1N1 (mal llamada "gripe porcina"). La desproporción entre los alcances de este brote y su repercusión mediática resalta cuando contrastamos las cifras de víctimas presuntas o confirmadas de esta supuesta "pandemia" con los millones enviados al abismo por la crisis capitalista financiera.El contraste se hace más brutal aún si damos una mirada retrospectiva a la performance histórica del siniestro virus. Un dato interesante al final de la entrada en la Wikipedia es que hace pocos años el bicho no estaba a mano de los científicos; así que con mucho esfuerzo y dedicación ¡lograron recrearlo! Justo a tiempo, como si hubieran sabido que estaba por volver...¿o será que volvió porque ellos lo trajeron?
No, me niego a las teorías conspirativas. Sobre todo, en cuanto al papel de los medios (que me parece más importante que la efectividad del virus). Mi postura es que no es necesario imaginar una decisión consciente de los medios para explicar su morbosa tendencia a difundir noticias aterrorizantes.
Si en 1918-19 -cuando la entonces llamada "Gripe Española" se volteó de 50 a 100 millones de sujetos- no provocó un caos mundial, fue porque la sociedad burguesa se sentía lo suficientemente fuerte, todavía, como para ejercer el control social por la fuerza. Los desafíos revolucionarios eran marginales y circunscriptos. Rusia se debatía en la Guerra Civil, el asesinato de los Espartaquistas alemanes o la Semana Trágica argentina fueron más exhibiciones de represión impiadosa que de real peligro revolucionario.
Veinte años después, en 1938, bastó un programita radial del pícaro Orson Welles (La Guerra de los Mundos) para provocar corridas y suicidios. ¿Qué había cambiado en ese lapso?. Pues, que hacía nueve años que el Capitalismo se debatía sin poder salir de la recesión iniciada con el Crack del '29, mientras que las dictaduras estatistas de Hitler y Stalin crecían a marchas forzadas. En ese ambiente de incertidumbre sobre el futuro, el público y el periodismo (tanto los propietarios de medios como sus escribas asalariados) tendían naturalmente a magnificar cualquier dato que reforzara su estado de ansiedad crónica.
Volviendo a nuestra circunstancia actual deberíamos distinguir dos grandes períodos.
Primero, el de la Guerra Fría, en el que el mundo de la posguerra experimenta un largo período de expansión industrialista con grandes masas de trabajadores incorporados al consumo masivo (la Demanda) gracias a salarios crecientes y servicios prestados por los Estados benefactores. En este período la literatura terrorista tiene una moderada "temperatura" media constante en el género de la Ciencia Ficción, los platos voladores y la posible Guerra Nuclear, siempre pendiente y siempre postergada. Con esto bastaba para asegurarse el control social. Este período llega hasta mediados de los '70.
El segundo período se inicia por causa de una de esas antipáticas "leyes intrínsecas" del Capitalismo con las que fastidian esos fracasados resentidos lectores de Karl Marx: la llamada "tendencia a la tasa decreciente de ganancia". Si los salarios crecían para que los trabajadores pudieran consumir, la tasa de ganancia por unidad era menor y los empresarios tenían que vender más unidades para compensar. Se buscan salidas, entonces, para recomponer la tasa de ganancia, mejorando las condiciones de la Oferta, a lo Milton Friedman. Disminución de impuestos al Capital, achicamiento del Estado, reducción de puestos asalariados, expansión del crédito y liberación de flujos financieros. El nuevo esquema dio sus pasos iniciales, ya con Nixon, con el abandono del Patrón Oro como respaldo del Dólar y la cotización en la Bolsa de bienes intangibles, como los propios servicios financieros. Se afianza definitivamente en la era de Reagan y Thatcher, gracias a la Revolución digital, las comunicaciones y la robótica, que sitúan a los asalariados en una posición de debilidad frente a la velocidad con la que los capitales pueden trasladarse de una punta a otra del globo. Un elemento secundario de este esquema fue que las ganancias futuras supuestas de las inversiones se alejaban cada vez más de la posibilidad de realizarse en la economía "real". Por eso se pasa por sucesivas burbujas especulativas en distintos sectores hasta culminar en la debacle actual. Es el período en el que lo único constante es la incertidumbre.
Mi hipótesis es que paralelamente al crecimiento de la incertidumbre económica -y sobre todo desde el fin de la Guerra Fría- se multiplican los motivos de noticias aterrorizantes. Algunos serios, como el Sida, otros fantasiosos, como el Choque de Civilizaciones, un asteroide cataclísmico, una erupción gigantesca, tsunamis y una pandemia nueva por año. Sin olvidar, claro, la dosis semanal de una nueva fobia catalogada de la que podemos ser portadores sin saberlo. Cuanto más se expande el terror (ayudado por el testimonio autorizado de asalariados científicos encantados de aumentar la importancia de su especialidad) más es mantenida la población en un estado infantil de dependencia estupefacta. Los periodistas están inmersos en ese ambiente y sujetos a la misma fascinación morbosa que sus lectores. Por eso el terror es y seguirá siendo por un buen tiempo, el plato nuestro de cada día.
La ilustración estuvo inspirada en esta fotocomposición.
 Hace casi un mes pensé hacer este dibujo, cuando Rob Rufino encontró esa joyita del ultra-derechista norteamericano Rush Limbaugh identificando a Obama con Perón. Me distraje con otras urgencias hasta que la semana pasada me llega para ilustrar un artículo sobre políticos que usaron exitosamente las tecnologías de comunicación de su época. Y ahí estaban ambos de nuevo. Algo habrá, nomás.
Hace casi un mes pensé hacer este dibujo, cuando Rob Rufino encontró esa joyita del ultra-derechista norteamericano Rush Limbaugh identificando a Obama con Perón. Me distraje con otras urgencias hasta que la semana pasada me llega para ilustrar un artículo sobre políticos que usaron exitosamente las tecnologías de comunicación de su época. Y ahí estaban ambos de nuevo. Algo habrá, nomás.Sabemos que para esa derecha recalcitrante nombrar a Perón es agitar el fantasma del populismo intervencionista avanzando sobre los derechos y las libertades individuales. Otras semejanzas superficiales se suman: outsiders del establishment político que de un día para el otro despiertan el entusiasmo multitudinario; imprevisibles, poco confiables.
Pero lo que a nosotros nos interesa es otra cosa: ¿hay algo semejante en las condiciones que facilitan la llegada de ambos hombres al poder? ¿hay paralelos epocales que permitan inferir lo que nos espera?
Abel y Manolo (¿quién, si no?) apuntaron su sabiduría y abrieron polémicas más que interesantes en los comentarios. Es muy claro que a Limbaugh le molesta -como dice Manolo- que Obama haya permitido al Sindicato entrar a la dirección de Chrysler como acreedor privilegiado, frustrando a los fondos buitres (tenedores de acciones desvalorizadas) que esperaban beneficiarse del desguace de la empresa. Pero a menos de un mes, el destino de General Motors parece muy diferente. ¿Qué clase de "peronismo" será el de Obama?
Es posible que tenga razón Laclau cuando ve en todo fenómeno de entusiasmo político popular un "significante vacío" que sintetiza múltiples demandas diferentes; la mística, podríamos decir. Pero no olvidamos la advertencia marxiana: los hombres hacen la historia, pero la hacen en condiciones no elegidas por ellos.
La del '30 había sido una crisis de crecimiento capitalista que se saldaría con la incorporación de grandes masas al consumo. Y una crisis política -con la experiencia socialista polarizando y amenazando al control social- que se saldaría con la barbarie bélica universal como condición disciplinadora.
Perón se hace cargo de la amenaza reivindicativa de las masas (y de las urgencias militares de un país aislado por la economía competidora de la nueva potencia hegemónica) y las incorpora al consumo como base del desarrollo industrial. Era el intento de un bonapartismo progresivo en un país dependiente por solucionar la cuestión nacional truncada por el esquema agro-exportador.
Obama llega al gobierno de una República Imperial que -tras vencer a todas las potencias competidoras y ser el primer patrón clientelar del mundo- se revela incapaz de administrar la especulación financiera insaciable desatada por ese poder. Muchas fortunas virtuales deberán "disolverse en el aire" antes de que el sistema pueda encontrar un punto de equilibrio provisorio. Y difícilmente las fortunas virtuales acumuladas se disuelvan sin pelear, como las explosiones radiales de Limbaugh lo advierten.
Otra república imperial -Roma- estuvo en una encrucijada semejante (con todas las salvarguardas debidas) tras vencer al competidor cartaginés: fortunas súbitas, inflación y desocupación impulsaron al liderazgo popular a los reformistas hermanos Gracos. La resistencia de los ricos a ceder posiciones llevó al asesinato de los reformistas y a una prolongada guerra civil que no acabó sino con la dictadura cesarista.
Por lo que parece, Obama no está dispuesto a suicidarse y andará con pies de plomo. Así que los "tiempos duros" (the hard times) de los años '30 están aquí para quedarse. Podemos suponer que será nuestro modo de vida por un buen (mal) tiempo. Habrá que tener inteligencia política para evitar que la solución a esta crisis sea otra caída en la barbarie.